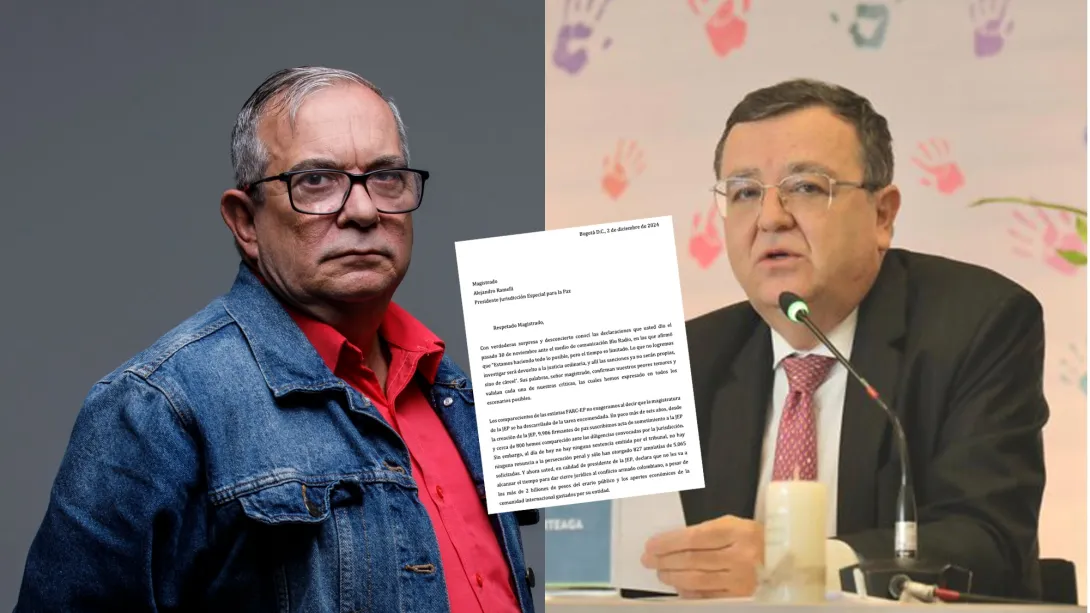Con María Lucila Pérez a uno le pasa lo mismo que le sucedió al gran Gonzalo Arango en 1968 cuando le dio a un taxista una dirección de Medellín y este lo llevó al lado contrario de la ciudad, pero al aclararle que lo que buscaba era el domicilio de Martín Emilio “Chochise” Rodríguez, el tetracampeón nacional de ciclismo, lo arrimó como un tiro al sitio que era.
Le puede interesar: Jorge Blandón, el que aviva la llama del arte en la famosa Casa Amarilla de Medellín
En este caso es inútil dar la dirección porque se trata de una nomenclatura complicada, propia de un barrio laberíntico como Moravia, y uno no se gana mucho tampoco con dar el nombre porque pocos la llaman como la bautizaron los papás. Pero basta con preguntar por “mama Chila” para que cualquiera lo encamine a uno hasta donde la veterana líder comunitaria.
A los 88 años recién cumplidos, “Mamá Chila” camina con agilidad de maratonista y hasta se da el lujo de treparse en una jardinera a posar para una foto, sin apoyo de nadie. A estas alturas de la vida no es beneficiaria de un club de la tercera edad, sino que ha fundado dos y todavía dirige el último que creó.
Orlando Londoño es un integrante de la ONG IPC que hace varias décadas hizo trabajo de promoción de liderazgos comunitarios. Al preguntarle por ella, menciona el título que se ha ganado como matrona, una mujer que se ha dedicado a trabajar por los niños, los jóvenes y los adultos mayores con un grado superlativo de integridad y con un “compromiso más allá de lo que es capaz” al punto de que lo entregó todo y hoy a su avanzada edad se quedó sin nada.
Además –de acuerdo con Londoño- es una artista nata que no tuvo escuela formal (hizo apenas hasta tercer año de escuela) pero adquirió gran capacidad de relacionamiento con la gente y las instituciones a punta de cientos de capacitaciones que obtuvo en ese trasegar comunitario.
María Lucila nació en Riosucio y vino a dar a Santa Bárbara (Suroeste antioqueño) con su mamá, una “chapolera” que se la colgaba un lado de la cintura, junto al canasto de café. “No conocí papá”, dice.
Lea también: León Vargas, el artesano del sonido del barrio Aranjuez
A los 16 años de edad y un poco fastidiada porque la madre daba rienda suelta a su prolijidad (ya iba por el cuarto de los ocho hijos que tuvo en total) ella le aceptó a una familia pudiente que le ofreció venirse a Medellín a estudiar; solo que de tanto pensar en las necesidades de sus hermanitos mejor consiguió trabajo limpiando frascos en una droguería que se dedicaba a las fórmulas magistrales.
A los 21 años sucumbió a los piropos de un mecánico moreno de ojos verdes que la asediaba cada que pasaba con su prima por los talleres del sector El Bosque. Su nombre, Roberto Antonio Ospina.
Había conformado familia con él y tenían dos hijos cuando llegaron a la base de la zona nororiental de Medellín; entonces ni ella era lo que es hoy –mama Chila- ni en el barrio Moravia era la muestra de lo actual. Solo existía una hilera de bares circundando la carrera Carabobo y antros de mala muerte donde se comerciaban ratos de placer.
De eso hacen ya 57 años mal contados. Eran tiempos de una relativa bonanza gracias al empujón que les dio un israelí y a los buenos resultados de un taller en el que con frecuencia ella se quedaba parchando neumáticos y montando llantas mientras su marido bebía con las “muchachas”. Aparte, tenían un bus y compraron un terreno vecino de la carrilera sembrado de caña brava, yuca y plátano, donde construyeron la casa con materiales que les tocó traer desde Santa Cruz porque por acá no había depósitos todavía.
Tres años después abrieron el basurero municipal en el vecindario y comenzó la invasión de casas hechas de cualquier manera con cartonés y tablas, de ratas que mordían a los hijos de Lucila y Roberto.
También empezaron a abundar los niños barrigones que deambulaban carisucios y con mocos. Ella empezó a entrarlos, los bañaba, les cambiaba la ropa y les daba comida, de manera que se amañaban y terminaban pasando la tarde entera allí. Así comenzó su primera guardería de manera espontánea con 14 niños a los que cuidaba de cuenta propia y se regó su fama de buena samaritana.
En esas estaba cuando personal del ICBF se enteró y le propuso convertir su casa en un hogar comunitario. La familia se embarcó no por necesidad, pues su condición económica era holgada, sino por compromiso social, porque lo que les reconocían por cada niño era en realidad poco.
Siga leyendo: “Juniniar”, el verbo que ya no se puede conjugar los domingos en Medellín
“Duré 10 años. Fui la reina de las madres comunitarias y me dieron el diploma como la mejor. ¿Sabe por qué? Porque a mí me gusta mucho la cultura y cuando había una actividad en la cancha mis niños bailaban las cumbias con vestidos que me prestaban”, cuenta.
Cada que llegaba algún funcionario la buscaba porque era como un salvoconducto para que los grupos armados de distinta pelambre que operaban en el sector no les hicieran nada. Pero ese halo protector no cobijó a un hijo de 16 años al que mataron en esa convulsionada década de 1990.
En 2009 la Alcaldía le propuso que vendiera el terreno para construir el jardín infantil Buen Comienzo de Moravia donde actualmente atienden a 120 niños no solo con alimentos que significan el 79% del total de su requerimiento calórico sino que realizan con ellos actividades para su desarrollo intelectual y motriz.
Según el coordinador del lugar, Camilo Saldarriaga, “el componente de protección también hace parte de esa atención integral. Entonces, velamos porque se les garanticen los derechos a los niños”.
El Buen Comienzo queda en un callejón tranquilo donde los vecinos secan la ropa lavada en alambres y ganchos que fijan en las paredes exteriores, dándoles un colorido que contrasta con el ocre de las fachadas en adobe desnudo.
Al quedar libre de su misión con los niños, “Mamá Chila” fundó y dirigió por muchos años un club de la tercera edad.
Como no pudo conseguir otro sitio para vivir con la plata que le quedó después de pagar el predial atrasado y otras deudas que acumuló después de que su “amado” –ya fallecido- la abandonó por irse con otra, por lo que, ya con más de siete décadas de vida encima, se marchó con su familia a recomenzar en un pueblo del Valle del Cauca.
Montaron negocios que iban de maravilla y ahí fue cuando le mataron a otros dos hijos por negarse a pagar la “vacuna”. De nuevo vendió a pérdida lo que tenía y se devolvió para Medellín. Actualmente vive de arriendo en El Bosque y se sostiene con lo que gana su hija Gloria.
Como no se le han acabado los bríos, “Mamá Chila” se ejercita como escritora y creó su segundo club de la tercera edad que lleva su nombre, donde tejen y bordan, hacen gimnasia y juegan parqués. Ella llama terapia ocupacional y literaria a todo lo que hacen allí.
También preside el comité de familias del jardín, que dicho sea de paso, también fue nombrado como Mamá Chila, como un reconocimiento de la administración de Alonso Salazar a todo su liderazgo.
El día en que EL COLOMBIANO hizo cita allí con la octagenaría, esta entró como ama y señora. Se saludó con los docentes que encontró al paso llamándolos por el nombre y de pronto una recua de niños se le abalanzó para abrazarla apenas la escucharon formando una ronda. Sus voces agudas se unieron en un coro gritando al unísono: ¡Mamá Chila!, ¡Mamá Chila!